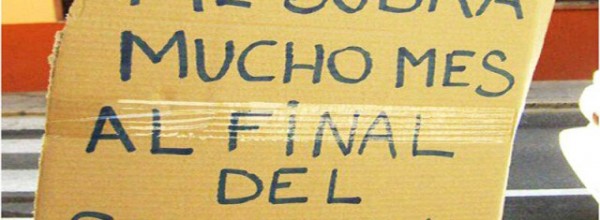El incremento de casos de fiebre amarilla en América Latina encendió las alarmas de los organismos de salud internacionales y de los ministerios sanitarios de la región.
Por Dr. Daniel Cassola
Lo que comenzó como un fenómeno limitado a la región amazónica se ha transformado en una preocupación de alcance continental. Según los datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2025 se perfila como uno de los años con mayor cantidad de contagios en más de una década, marcando un retroceso en los esfuerzos por controlar esta enfermedad prevenible.
La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos infectados, ha mostrado un patrón de expansión que supera los límites tradicionales del Amazonas. Los informes de la OPS confirman brotes activos en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con una propagación hacia regiones montañosas, subtropicales y urbanas, donde antes no se registraban casos. Este cambio geográfico obliga a replantear las estrategias de prevención y control, ya que muchas de estas zonas no contaban con programas de vacunación sistemática.
Los datos de 2025 son contundentes: la cantidad de casos confirmados casi triplicó la del año anterior y la tasa de letalidad supera el 40%. Brasil encabeza la lista con 111 casos y 44 muertes, seguido por Colombia, que reportó 74 infecciones y 31 fallecimientos. Perú, Ecuador y Bolivia también informaron decenas de nuevos contagios, consolidando una tendencia regional que preocupa por su velocidad y extensión. En la mayoría de los casos, los pacientes no estaban vacunados, un factor que agrava la situación y demuestra las brechas en las campañas de inmunización.
Los expertos coinciden en que el descenso de la cobertura vacunal es uno de los principales factores que explican el resurgimiento de la fiebre amarilla. La vacuna, segura, asequible y eficaz de por vida con una sola dosis, sigue siendo la herramienta más efectiva para frenar el avance del virus. Sin embargo, la desinformación, las dificultades logísticas y las limitaciones de acceso en zonas rurales o de difícil cobertura han debilitado la respuesta sanitaria. Un artículo técnico de la OPS advierte que “la mayoría de las personas infectadas no estaban inmunizadas contra la fiebre amarilla”, lo que demuestra la urgencia de reactivar las campañas de vacunación masiva y reforzar la vigilancia epidemiológica.
En la Argentina, las autoridades del Ministerio de Salud actualizaron las recomendaciones sobre quiénes deben vacunarse y cómo acceder a la inmunización según el lugar de residencia o el motivo del viaje. La medida responde al nuevo contexto epidemiológico regional y busca reducir el riesgo de importación de casos, sobre todo en provincias del norte y zonas fronterizas. El gobierno nacional diferencia entre quienes viven en áreas endémicas y quienes se trasladan a regiones de riesgo, dentro o fuera del país. En todos los casos, la consulta médica previa y la aplicación oportuna de la vacuna son fundamentales para evitar contagios.
La expansión del virus también se asocia a la movilidad humana y a la presencia de epizootias, es decir, brotes que afectan a primates no humanos. Las muertes masivas de monos en ciertas zonas han sido un indicador clave para los epidemiólogos, ya que estos animales actúan como centinelas del avance de la enfermedad. En Brasil y Colombia, los registros de epizootias aumentaron significativamente durante los primeros meses del año, lo que anticipa una circulación viral más intensa y persistente.
La OPS insiste en la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre los brotes y las sospechas tanto en humanos como en fauna silvestre. Además, recomienda fortalecer las campañas de sensibilización y educación sanitaria, especialmente en comunidades rurales y entre los viajeros que se dirigen a zonas tropicales. Estas acciones, combinadas con la vacunación y el control del vector, pueden reducir de manera considerable el impacto del virus.